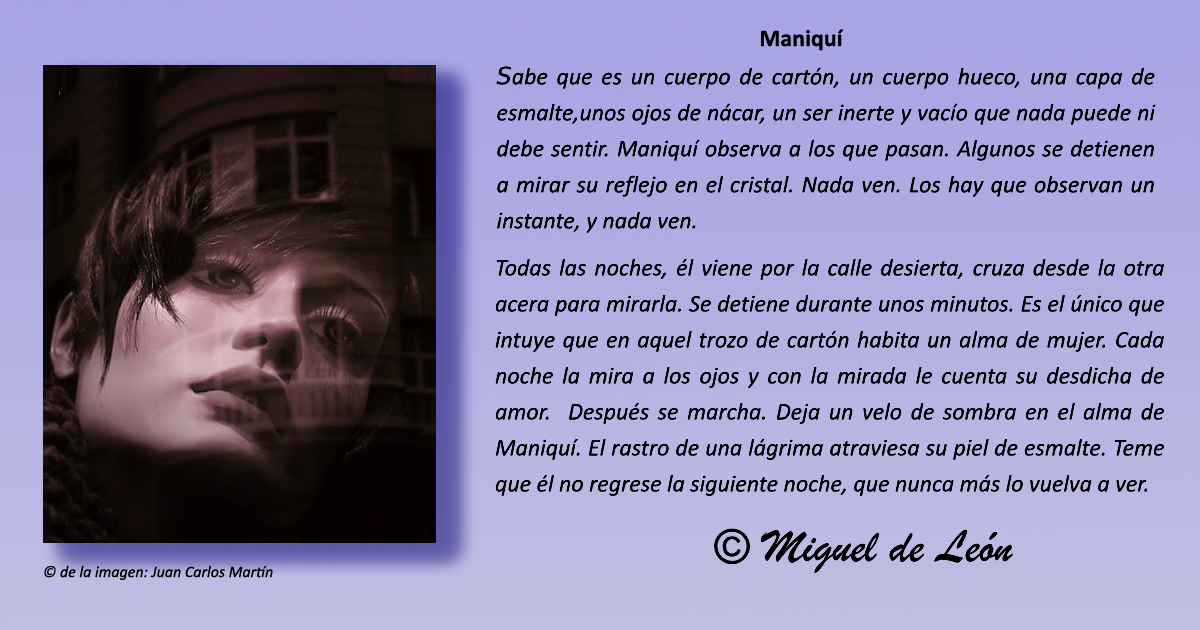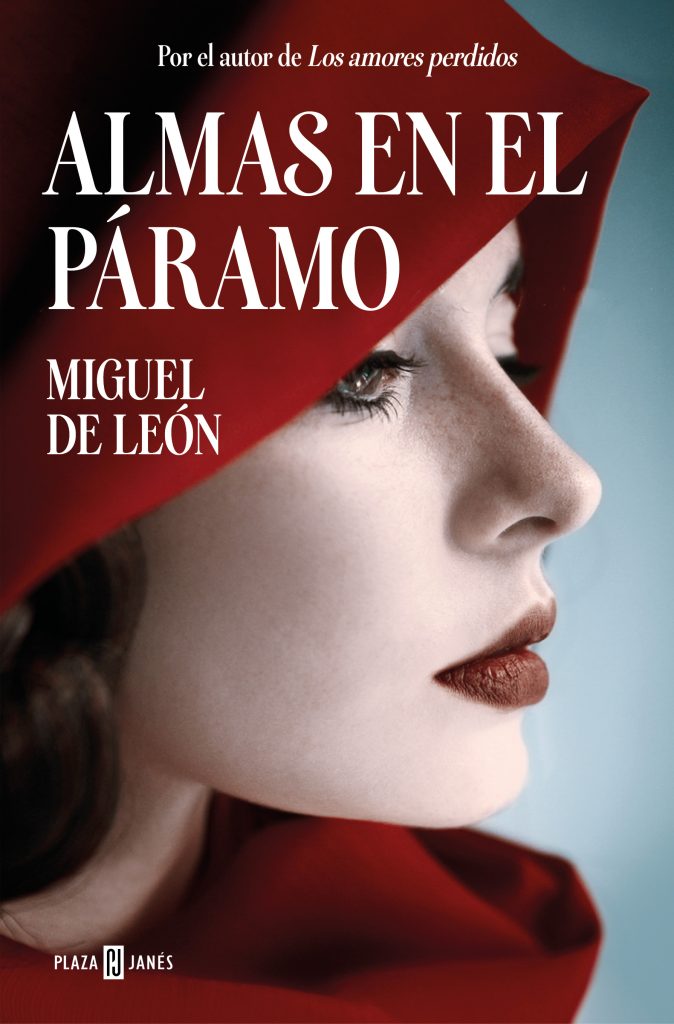Tal como éramos aquel mayo del 68
Tal como éramos aquel mayo del 68. Un pueblo manso, merecedor de su atraso.
Por las fechas en las que estamos, les propongo una delicia culinaria con poderes diuréticos, una exquisitez pos veraniega o pre otoñal, según le pille. Muy recomendable por sus indiscutibles beneficios depurativos. Vamos, ¡que es para mearse!
Esto fue por el 68. El 68 del 68 francés. Aquel año en que las calles se nos quedaron desiertas porque para mayo todo el mundo estaba en París. Ese año en que unos estudiantes de la Sorbona, hartos de que les tocaran los timbales, montaran una tangana en el Barrio Latino, a lo que Monsieur le Président de la République, Charles de Gaulle, también quiso decir lo suyo, sólo que como era muy alto se le oyó desde más lejos que no, que ce n’est pas possible, que no señor, que rien de rien, que hasta ahí podíamos llegar, y mandó al primer ministro, un tal George Pompadour, que ordenara a la policía tocar los timbales de los insumisos, pero esta vez no en sentido metafórico sino real, y que los llevaran al calabozo en una fourgonette Citroen H4, adaptada como batidora de cráneos de estudiantes exaltados.
Claro, que los franceses no en balde fueron descubridores de las asépticas virtudes del afeitado a la guillotine sin brocha y el periódico baño de revolución, de manera que también se declaran hasta el gollete de tocamientos de timbales y montan una caraja de aquí te espero. Así que quinta república y ojo con los timbales, que volvemos a liarla parda. Creo que ya me habrán pillado lo del año ese de París.
Pues mientras ellos estaban con esas disipaciones tumultuarias, vivíamos aquí tiempos de ecuanimidad y templanza, como nos correspondía, al fin y al cabo, reserva espiritual de occidente, faro de la cristiandad, luminaria moral en el piélago de podredumbre de la modernidad, con nuestro dictador todavía muy tiesito bajo el palio, con los párrocos firmando los certificados de buena conducta imprescindibles para dirigirse a cualquier instancia de la administración pública, previo pago de una póliza de veinticinco pesetas; con los obispos ideando nuevos sistemas de tarjetitas que se repartían en catequesis, misas, rosarios y novenas, mediante el que los maestros pudieran comprobar en la escuela si sus alumnos provenían o no de familias temerosas de dios y obedientes de los designios de la santa madre iglesia y, en consecuencia, merecían ser promovidos al siguiente curso.
Entonces me dice don Armando, te vas con este recibo a la botica de don tal y cual, que está en tal este sitio, esperas turno y le dices, cuando te toque, que has ido a cobrar el recibo de los periódicos, y esperas allí a que te pague el tiempo que haga falta. Cuenta bien lo que te dé, porque se suele equivocar. Así que yo le respondí que sí, don Armando, y allí me fui resuelto a esperar lo que hiciera falta para no regresar sin el recibo cobrado. Y me siento donde me dicen a esperar a que el boticario le entren las ganas de pagarme. Y entonces tengo la oportunidad de presenciar en primera fila esta que les cuento. Aquel día, con apenas doce años, no lo entendí, sin embargo, desde que me empapó la llovizna de la malicia éste recuerdo me ha regalado ratos épicos, algazaras inolvidables, incluso cuando el recuerdo me ha pillado sin nadie a quien contarlo. Abróchense los cinturones.
Verán. Apareció allí un tipo, digamos que se llamaba Polo. Venía el hombre sudoroso y tenso, con los colores encendidos, y fue dándole la vez a todos los que llegaban tras él. Hasta yo entendí que le quemaba tener que pedir lo que hubiera ido a buscar. Por fin a solas, cuando no queda ya ningún otro cliente, Polo, con la camisa sin rozarle el cuerpo, le tiende la mano temblorosa al ayudante boticario, un tipo largo y adusto, que coge el papel, lee, lo dobla con mucho cuidado, ajá, mirando con desdén al despavorido Polo. Ajá, vuelve a mirarlo.
Por fin le dice espere aquí, se va al fondo y cuchichea con el dueño de la farmacia: «¡Condones!», le oigo decir. «¿Condones? ¡No!» «¡Sí, señor, sí, condones!», repite el mancebo boticario. Era la primera vez que yo oía la palabrita. Condones, nada bueno, pecado debe ser, pensé. Y el dueño de la botica, asoma la nariz, mira por encima de las gafas al desdichado Polo, hecho ya un amasijo palpitante en medio de la botica, que para remate del desastre había vuelto a llenarse de clientes, para más inri la mayoría señoras.
Dentro de la habitación que yo veía desde donde me habían puesto a esperar, pero que Polo no ve, el boticario coge el teléfono, uno de aquellos negros y pesados de baquelita, gira el disco varias veces con un lápiz, taca taca tac, taca taca tac, habla con alguien y cuelga. Se acerca de nuevo, saca el hocico mirando por encima de las gafas, y le dice a Polo: «Espere a que llegue lo suyo.» Aquí no tengo otro remedio que prevenir. Es mejor que vayan a orinar ahora que están a tiempo, por las dudas, porque lo que viene a continuación es de no parar hasta mañana. Como imaginarán el boticario había llamado a la policía municipal. Sí, señor, a la policía municipal.
A que es gracioso. Pues espere a saber lo más gracioso: ¡vinieron! Ni cinco minutos tardaron en hacerse presentes, a bordo de un flamante Seat 850 recién salido de fábrica, del que se apearon dos guardias, que parecían salidos de una viñeta del TBO o el Pulgarcito. Lleva la voz cantante uno que se ha pasado por el forro las ordenanzas, las de uniformidad, las del código penal y las que hicieran falta, y luce una cazadora, «imitación de cuero, pero auténtico», dice él, sobre la que ha puesto el cinto con un revólver del calibre 38, con una culata con cachas de marfil, de esas culatas ridículas, muy chiquitas, porque es un revolver de sobaquera. Con decir que lo llamaban el chérif y a él le gustaba el mote, el sujeto quedará bien dibujado.
Con un pulgar en el cinto, camina muy despacio, a lo John Waine en una película de Ford, hasta el rincón del fondo, donde Polo se ha ido acorralando solo. Da dos vueltas alrededor del infeliz que lo mira con los ojos fuera de las órbitas, pálido y sudando hielo. Los presentes no le quitan ojo, todos meten baza, quieren saber qué ha hecho, por qué ha ido la policía a buscarlo. Yo estoy allí, esperando a que me paguen el recibo de los periódicos, sin entender la naturaleza del delito, pero sintiendo lástima por el pobre Polo. El rumor crece. ¡Condones!, se cuchichea. ¡Condones! ¡Ave María purísima, condones!, se multiplica el rumor. Alguien que pasa por la calle oye el pequeño alboroto en el interior, se detiene a golifiar (olisquear, dicho por un canario) ¡Condones!, le informa alguien. ¡Condones!, ¡por dios, por dios, por dios!, ¡condones!, se oye por la vega lagunera. ¡Dónde iremos a parar!
Como la cosa ya se salía del sitio y alguna cliente de la botica daba instrucciones de cómo debía ser llevado el asunto, el chérif le dice a Polo, haga el favor de explicarse, empujándolo con aire paternal hacia la rebotica. «Que esto», dijo Polo, «no son cosas que yo haga por vicio. Que es que Josefa, la mujer, y yo, ya tenemos cinco hijos. Que Josefa se me preña con mirarla. La cosa es que el médico le ha dicho que eso ya se acabó, porque está muy gorda y se va a quedar en el sitio si vuelve preñarse. Pero es mujer de mucho fuego, que nunca se duerme hasta que le cumplo. ¿Qué puedo hacer yo, si esto hasta el cura me lo manda? Y fue por eso que don José Escribano, el médico, me ha hecho el papelito y me ha dicho que viniera sin miedo ni vergüenza. Ahora, que viendo como es la cosa, si hay que pedir perdón, pues se pide perdón, y uno se va por donde vino.»
Ah, bueno, tratándose de prescripción médica, estamos ante un caso evidente de colisión entre jurisdicciones institucionales. A ver cómo se arregla el estropicio. De tal manera que primero se descarta que Polo pudiera estar mintiendo a la autoridad, y se llama al doctor José Escribano, quien confirma el mandamiento médico. ¡Ah, bien! El asunto tiene carácter de verosimilitud; es razonable; en efecto parece existir fuerza de causa mayor. El boticario lo acepta a regañadientes, sólo que no lo puede cumplir, objeta, porque él no dispensaba producto alguno sin beneplácito de la autoridad eclesial pertinente.
Y entonces la cosa queda más o menos así: los guardias se van a otra botica, y dejan a Polo allí, que no puede ni con su alma, sentado junto a mí, reponiéndose del disgusto. Mientras, el boticario rebusca por fin en un cajón el dinero del recibo que yo había ido a cobrar. Me lo entrega como si se lo robaran, pero faltan nueve pesetas que le reclamo, y que a regañadientes rebusca de nuevo. Llegan los guardias, ponen en la mano de Polo un paquete, y él se despide dando muchas veces las gracias, pidiendo muchas veces perdón y haciendo reverencias. Salimos juntos, él delante de mí. Éramos camaradas de trinchera. Los dos habíamos conseguido lo que fuimos a buscar pero a los dos nos había costado tiempo y humillación.
Yo camino tras él y lo oigo refunfuñar. La mujer lo espera, en un banco de la trasera de la catedral, dándole la teta al más pequeño de los hijos. Hoy, tantos años después, cuando nos recuerdo tal como éramos aquel mayo del 68, me imagino la conversación del desdichado Polo con su mujer: «Mira, Fefa», tuvo que decirle desencajado cuando se sentó a su lado, «a mí hacer este recado me ha dejado el cuerpo muy mal». Así que esta noche será mejor que no me busques, porque no te voy a poder cumplir.»
Una continuación de este artículo: Tal como éramos pero más viejos
Deja una respuesta Cancelar la respuesta
Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.